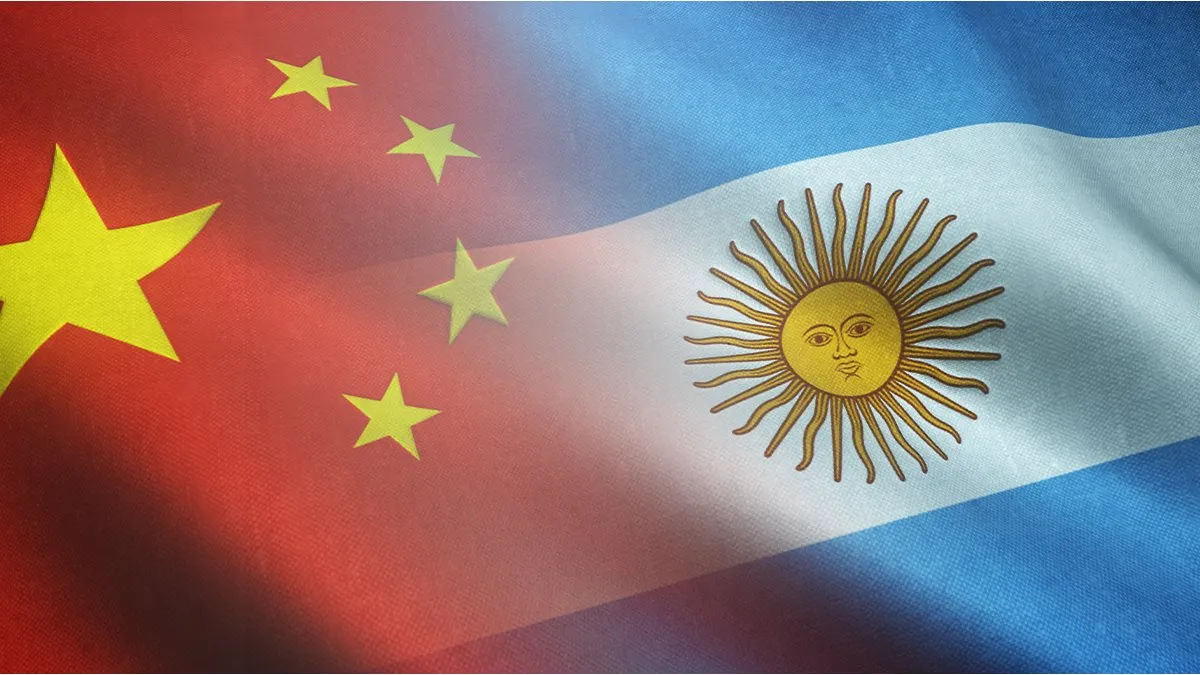La relación con China, en la coyuntura de rivalidades geopolíticas, debe ser un vector para defender los intereses nacionales. Pero esto requiere un realismo principista: dejar de vivir en la farsa de un sistema justo, y buscar con astucia los márgenes de decisión propia. En definitiva, construir un modelo de desarrollo con características argentinas.
Por Francisco Zanichelli *
Durante el pasado mes de diciembre, tuve la oportunidad de integrar una delegación de veinticuatro jóvenes funcionarios argentinos que, por invitación del Ministerio de Comercio Exterior de la República Popular China y bajo la coordinación de su Embajada en Buenos Aires, participamos en un seminario intensivo de política y administración pública.
A lo largo de tres semanas, recorrimos Pekín, Hangzhou y Shanghái, sumergiéndonos en la compleja arquitectura del Estado chino y sus proyecciones de desarrollo tecnológico y sostenible para el próximo quinquenio. Fue, en esencia, un diálogo permanente con experiencias tangibles de planificación estratégica e innovación.
El seminario fue dictado por el Centro de Formación Internacional, Hong Kong y Macao, de la Academia Nacional de Gobernanza, que existe desde 1994. La Academia, con su imponente sede en el distrito de Haidian, Pekín, es la pieza maestra de la amalgama entre Estado y Partido. Es el laboratorio de la tecnocracia china, donde se entrena a los cuadros medios y altos en la implementación de políticas públicas y la modernización del país.
La etapa inicial en la capital china ofreció una formación integral (teórica y práctica) con destacados investigadores en ciencias políticas, relaciones internacionales, economía y gestión. Esto proveyó herramientas valiosas no solo para fortalecer los vínculos subnacionales con China, sino también para usar su visión como insumo crítico para repensar la inserción de Argentina en el siglo XXI.

De ahí que me resuena la primera clase del Seminario: “Introducción a la Condición Básica de China”. La profesora Dra. Yin Yanhong, introdujo uno de los conceptos que más llamó mi atención: el término Zhōngguó (中国). Es el nombre nativo para referirse a China. Se trata de su propia percepción nacional del lugar y rol que tienen en el mundo. Es su propia autopercepción. Zhōngguó define a la nación no simplemente como un actor estatal, sino como el “Reino del Medio”, o centro del mundo. Esta concepción, lejos de ser un mero arcaísmo, proyecta una visión internacional donde Pekín se sitúa en el centro de la legitimidad política y cultural.
Me parece un buen punto de partida para entender el ascenso de China sin caer en reduccionismos, y también para sintetizar las reflexiones que este viaje me trajo. Para la Argentina, en su zigzagueante búsqueda de una estrategia de inserción internacional, la enseñanza es doble. Por un lado, es un ejemplo clave si queremos diseñar una política exterior que responda a nuestros intereses nacionales; y también para comprender que estamos ante un poder que se define a sí mismo por su centralidad histórica, lo que resulta clave para evitar lecturas ingenuas.
El Paisaje de la Superpotencia del Sur Global
Lo que pude observar en China, es una nación próspera y moderna que opera con una claridad de objetivos apabullante, y quiere ser líder global. Allí, la economía no es un fin en sí mismo, sino el resultado de un plan ejecutado por etapas, donde el sistema político trabaja quirúrgicamente para generar las condiciones de producción y consumo necesarias. Bajo la premisa de que “el talento reside en las masas y el gobierno debe proveer las condiciones”, el Estado se ha convertido en una maquinaria meritocrática de competitividad y resolución de problemas. En este esquema, a la clase política se la premia por su eficiencia y su capacidad de innovar; y si bien existe una preeminencia de las élites del PCCh (Partido Comunista Chino), el propio sistema garantiza que la dirigencia cumpla leyes de conducta y estándares de integridad más estrictos que los del resto de la ciudadanía. El Partido funciona, en definitiva, como el sol de un sistema solar donde orbitan todos los sectores e intereses nacionales.
Esta eficacia sistémica ha permitido un desarrollo “compactado” que desafía cualquier lógica histórica previa: lo que a Occidente le demandó dos siglos, a China le llevó apenas cincuenta años. Las cifras son elocuentes: la República Popular, nacida en 1949 con un PBI per cápita de apenas USD 23, se sitúa hoy cerca de los USD 13.000. Este salto cualitativo se apoya en la convicción de que la inversión pública es un bien dinamizador de la economía. Un caso testigo es la industria de la movilidad eléctrica. Sólo en 2024 China produjo treinta millones de unidades, incluyendo el aporte de la flamante factoría de Tesla en Shanghái. Bajo el adagio de que “para enriquecerse, primero hay que construir carreteras”, el Estado financió proactivamente la infraestructura de carga necesaria para el consumo interno -estaciones, cargadores, normas viales, etc.-, y para liderar el segmento a nivel internacional. Es otro ejemplo más de cómo China compite disciplinando a los factores públicos y agentes económicos, para asegurar que la inversión llegue a destino. Además de un combate frontal y crudo a la corrupción.

Este proceso no fue fortuito ni aislado de la geopolítica. China supo aprovechar las condiciones del siglo XX, como la necesidad estratégica de Estados Unidos de contener a la URSS en los años 70. Pero el mérito reside en liderazgos como el de Deng Xiaoping, y el actual Presidente Xi Jinping, que impulsaron reformas de apertura selectiva, zonas de libre comercio y planes quinquenales. Visitamos un ícono de los primeros años del aperturismo, el Distrito de Pudong en Shanghái, cuna del famoso adagio “un país, dos sistemas”. Un socialismo con peculiaridades chinas, conviviendo con un capitalismo de características socialistas. A partir de esa arquitectura lograron, entre otras cosas, eliminar oficialmente la pobreza extrema en 2022, aunque China —con pragmatismo— siga clasificándose hoy como un país “en vías de desarrollo”.
¿Por qué se sostiene este sistema? Mi intuición es que lo hace porque, sencillamente, funciona. Genera bienestar cotidiano y estabilidad, lo cual legitima su organización. Es un ímpetu de mejora constante que se revisa en cada Congreso Nacional del Partido para fijar nuevos objetivos. Así pasaron de exportar productos agrícolas en los 80, a industria ligera en los 90, hasta liderar hoy la exportación de automóviles, aviones y maquinaria compleja. Fuimos testigos de este avance al visitar empresas de vanguardia como United Imaging (tomografía de última generación), iFLYTEK (inteligencia artificial) y el gigante Alibaba.
Incluso su poderío militar —con uno de los ejércitos más grandes del mundo y capacidades nucleares— se define como el “protector de los derechos del pueblo”. Sin embargo, en la visión china, estos éxitos se atribuyen directamente a su capacidad de gobernanza y a una política exterior basada en la dignidad nacional. Aun en sus horas de mayor pobreza, China priorizó la independencia y la autonomía estratégica. Esta es la lección definitiva: la soberanía real no es un punto de llegada, sino la condición previa irrenunciable para el desarrollo verdadero. Primera gran lección de Zhōngguó: poner el interés nacional por encima de todo; disputar el centro del mundo.
Argentina entre el occidentalismo y la “Comunidad de Futuro Compartido”
Ese poderío material que asombra en las calles y fábricas no se agota en sus fronteras; es la plataforma desde la cual Pekín proyecta su nueva narrativa hacia el exterior. Su éxito político y económico es, en última instancia, el respaldo de su propuesta diplomática. Ser el Reino del Medio implica la responsabilidad de liderar. China quiere ser un centro que proyecte incentivos, no inestabilidad.

Entre mis apuntes conservo con especial nitidez un fragmento de nuestra charla con la Subdirectora del Centro de Formación de la Academia sobre relaciones internacionales: “China propone una comunidad de futuro compartido, con desarrollo y prosperidad. Por ello apoyamos que la Argentina transite su propio camino bajo sus propias condiciones”. Para quien proviene de una región periférica, que lucha por no perder gravitación y relevancia en el actual concierto internacional, estas palabras operan como bocanadas de aire fresco frente a una coyuntura global asfixiante.
Sucintamente, la Doctrina del Destino Compartido es un modelo de globalización post-occidental donde el Sur Global toma la iniciativa, dejando de ser simplemente un reservorio de mano de obra barata y recursos, para la innovación de los países industrializados del G7. Asociado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, adopta el principio de que todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, tienen derecho al desarrollo. En palabras de Xi Jinping: “un reparto en el que todos ganen”.
Mientras tanto, Washington busca cerrar el hemisferio bajo una lógica de exclusión; apela a la lógica transaccional, a rivalizar, a la coacción. Hace de la interdependencia y la integración un arma. Basta pensar en los aranceles como instrumento de guerra.
El régimen internacional actual parece conspirar contra la narrativa china, y hacerse eco del occidentalismo de Estados Unidos. El conflicto y la rivalidad por recursos estratégicos han transformado la política internacional en un ecosistema de depredadores y presas. En este escenario de política exterior “a martillazos”, observamos la reedición de la Doctrina Monroe, que amenaza con profundizar las intervenciones en nuestra región, imponiendo una narrativa binaria de Guerra Fría donde cualquier intento de autonomía Latinoamericano es etiquetado como una afrenta al orden hemisférico. Nuestras propias condiciones de desarrollo parecen no tener futuro frente a la imprevisible realidad de la fuerza.
Ante este panorama, aparecen dos vías mayoritarias: la del poder material, reservada a una minoría de potencias, o la subordinación dócil. Ambas, cada una por su lado, nos condenan a la irrelevancia y el subdesarrollo. En este escenario de “suma cero”, donde la ganancia de uno exige la pérdida del otro, potencias medias como la Argentina corren el riesgo de quedar relegadas de los grandes ciclos de desarrollo. La carrera tecnológica, la revolución de la IA, la robótica y las industrias del conocimiento son oportunidades críticas para nuestro pueblo, pero su aprovechamiento depende de una inserción realista y pragmática.
Es justamente en ese dilema entre subordinación o autonomía, donde la estrategia externa China busca hacer pie. El Sur Global, un espacio del que China se siente parte orgánica debido a su memoria histórica del “Siglo de la Humillación” (1839-1949), se siente atraído. Aquel periodo de reducción semicolonial por parte del imperialismo occidental -particularmente del británico- funciona hoy en Pekín como una herramienta de legitimación externa frente al viejo tercer mundo. El éxito de las últimas décadas es a la vez el antídoto contra la humillación, y la receta que China ofrece a los países en desarrollo.

Y la clave está en su eficacia. Mientras occidente intenta persuadir al Sur Global con la moral, Kenia inauguró en 2017 el primer tren en unir el Puerto de Mombasa con Nairobi desde su independencia, financiado íntegramente por la China Road and Bridge Corporation (CRBC) en el marco de la Franja y la Ruta.
Por eso, la experiencia histórica china, potenciada hoy a través de los BRICS y sus iniciativas globales, configura una posible tercera vía. Para la Argentina, que carece de los medios materiales de las superpotencias y debe defender su interés nacional por medios políticos, es una oportunidad estratégica. Aún cuando parte de nuestra dirigencia tenga, como decía Roque Sáenz Peña: “una tendencia europea”, la realidad se ha encargado de ubicarnos como parte del Sur Global. Allí encontraremos en China una resonancia, y tal vez un aliado.
Ahora bien, el desafío es habitar esa invitación sin ingenuidad. Porque China es un hegemón, no un par. De eso no cabe duda. Pero también es cierto que se ha propuesto ejercer ese rol desde el revisionismo: más zanahorias, menos palos. Tal vez por su origen, o tal vez por la rivalidad con Estados Unidos. Ese es un resquicio a explotar. La relación con China, en la coyuntura de rivalidades geopolíticas, debe ser un vector para defender los intereses nacionales. Pero esto requiere un realismo principista: dejar de vivir en la farsa de un sistema justo, y buscar con astucia los márgenes de decisión propia. En definitiva, construir un modelo de desarrollo con características argentinas.
Autonomía estratégica: el tránsito de objeto a sujeto
Debemos ser realistas. A pesar de sus divergentes doctrinas de inserción, tanto Estados Unidos como China operan en una liga de intereses donde la Argentina es percibida todavía como un objeto de las relaciones internacionales y no como un sujeto pleno. El paso de ser el escenario de una disputa ajena a convertirnos en actores con agenda propia depende, exclusivamente, de nuestra pericia política.
Por un lado, nuestra condición continental nos obliga a mantener relaciones maduras y estables con Estados Unidos. Washington sigue concentrando la mayor parte de las patentes de innovación global y ejerce una gravitación ineludible en la arquitectura financiera internacional, detentando un poder de veto de facto en organismos como el FMI y el BID. Romper o descuidar ese vínculo sería un error estratégico no solo por cuestiones de seguridad hemisférica o cooperación científico-tecnológica, sino porque gran parte de nuestra dirigencia política y empresarial mantiene lazos históricos con esa matriz. Cooperar allí es un imperativo de estabilidad, pero cooperar no es sinónimo de subordinarse.
Del mismo modo, debemos mirar a China con la lente de la complejidad. Es cierto que Pekín es un aliado diplomático clave que respalda nuestros reclamos soberanos en Malvinas y la Antártida, y que junto a Brasil en los BRICS lidera un mundo emergente que nos ofrece alternativas financieras como el Swap o la Franja y la Ruta frente a la volatilidad occidental. Sin embargo, no es menos cierto que sus intereses en la región conllevan riesgos: el vínculo comercial adolece de un déficit estructural crónico y una tendencia a la primarización que busca asegurar minerales críticos para su propia industria. A esto se suma el desafío tecnológico: el cambio de paradigma hacia la electrificación automotriz china amenaza con dejar fuera de juego a la tradicional industria metalmecánica del Mercosur si no logramos una reconversión acelerada y protegida.
El gran desafío consiste en disputar, dentro del régimen vigente, todo lo relativo a nuestros intereses nacionales, marcando una “línea roja” innegociable: nuestro modelo de desarrollo. En este punto sí, la postura de China representa una oportunidad genuina. A diferencia de las lógicas de coacción que caracterizan la reedición de la Doctrina Monroe, la política exterior china otorga márgenes e incentivos que permiten poner sobre la mesa nuestras propias prioridades estratégicas.
Agregar valor en origen, atraer inversiones industriales, insertar a nuestros jóvenes profesionales y potenciar nuestro sistema científico-tecnológico son objetivos que encuentran espacio en los planes de interdependencia chinos. Sin embargo, es vital comprender que esto no ocurrirá por la inercia del “Reino del Medio”, sino por la iniciativa política argentina. La responsabilidad de mitigar las asimetrías estructurales y asegurar una relación simétrica recae sobre nuestra capacidad para formular diagnósticos precisos y ejecutar una política exterior basada en la prosperidad nacional.
La autonomía estratégica es nuestra herramienta por excelencia. No se trata de aislamiento, sino de la habilidad para encontrar los resquicios en la rivalidad hegemónica y poner en valor nuestros activos: desde la seguridad alimentaria y energética hasta nuestra proyección antártica y atlántica. No obstante, este ejercicio de soberanía sería incompleto —y probablemente estéril— si se realiza en soledad.
Nuestro poder real frente a las asimetrías globales reside en la capacidad de negociar desde una plataforma latinoamericana. Las condiciones obtenidas de manera solidaria serán siempre superiores a las que se logren individualmente. Esto implica, prioritariamente, fortalecer la alianza estratégica con Brasil, un destino ineludible en el actual escenario geopolítico. Este eje, potenciado con la inclusión de Chile, conforma la columna vertebral de la inserción sudamericana: el bloque ABC. Solo a través de esta articulación regional tendremos la masa crítica necesaria para imponer condiciones de autonomía, aprovechando la competencia global entre potencias para traccionar nuestro propio desarrollo.
Aprendizajes y contradicciones
Lo paradójico de esta inmersión en la realidad china es que la mirada sobre el “otro” termina siendo, fundamentalmente, una redefinición de nuestra propia función en el mundo. En este escenario, China no debe ser leída como un destino ineludible ni como un benefactor desinteresado, sino como una oportunidad y un desafío a nuestra inteligencia estratégica. Hoy, en esta multipolaridad indisciplinada y volátil, se vuelve imperativo recuperar la vigencia de esa tercera vía de inserción: un camino que busque ampliar el margen de maniobra internacional sin rupturas estériles, pero sin obediencia ni subordinación.
Vivimos tiempos convulsos y confusos. Como advertía Maquiavelo sobre las conquistas en la Antigüedad, el poder parece medirse nuevamente por “el polvo que levantan los ejércitos” que acompañan a un hombre. Ese polvo amenaza con nublar el juicio y hacernos perder de vista el único interés innegociable: la grandeza y la prosperidad del pueblo argentino.
En ese escenario de estridencia, resulta revelador constatar de primera mano que la segunda potencia global ejerce el poder de manera reflexiva, valorando los silencios y el diálogo. En China, el tiempo se percibe de modo circular; una perspectiva que permite al Estado no quedar rehén de la urgencia, sino apostar a la continuidad política y ética.
Sin embargo, el ejercicio de mirarnos en el espejo de China no debe buscar la importación de un modelo, sino el aprendizaje de una trayectoria: aquella capacidad para construir un esquema autónomo, con características propias, y diseñar una política exterior que funcione como una herramienta de desarrollo.
El lugar en el mundo de cada nación no es un destino garantizado ni un regalo de la benevolencia del sistema; es una conquista política audaz. Y nuestra ubicación geográfica y nuestros recursos son activos estratégicos, no condenas que nos obliguen a la subordinación.
Como aprendí en este intercambio, la autonomía también se construye desde los valores y la capacidad de imaginar un camino propio que no sea dócil a planes externos. Al final del día, la pregunta es simple: ¿para qué poner energía y recursos a disposición de causas en las que solo somos peones? La respuesta, tal vez, la tenga Arturo Jauretche: “Para pensar como argentinos necesitamos ubicarnos en el centro del mundo, ver el planisferio desarrollado alrededor de ese centro. Nunca seremos nosotros mismos si continuamos colocándonos en el borde del mapa, como un lejano suburbio del verdadero mundo”.
Esa es, finalmente, la invitación de este viaje: dejar de ser suburbio para empezar a ser nuestro propio centro.
* Abogado y Magister en Relaciones Internacionales. Profesor adscripto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Integra REDAPPE